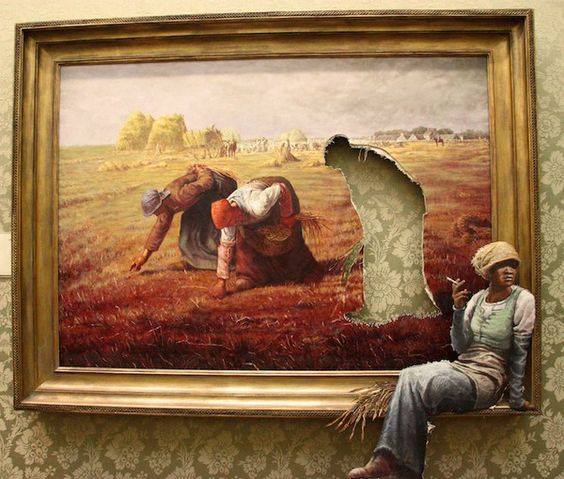Clase 8∗
Sebastián A. Digirónimo
1
Terminamos la clase anterior mencionando un libro que estaba por publicarse y que llevaba un título un poco desafortunado si se lo mira con cuidado. Ese título menciona el deseo de enseñar. Introduce, entonces, un término complejo, problemático y que, en última instancia, deberíamos desechar. Enseñar le apunta al narcisismo por necesidad.
No vamos a hacer una crítica del libro, ni tampoco decir que está mal o está bien posicionándonos en un pedestal imaginario que siempre es un error. Lo que nos interesa es aprovecharlo para ver dónde podemos quedarnos cortos en el pensar nosotros mismos y por qué ello ocurre, aunque las causas son siempre múltiples. Lo que nos interesa, entonces, es el talento para la lectura y la necesidad de luchar continuamente contra los prejuicios que arrastramos sí o sí y que nos hacen pensar estrechamente, aunque no lo supiéramos. Vamos a aprovechar ese libro, entonces, que de eso se trata un aspecto del saber leer, del talento para la lectura, de aprovechar lo que hay y de los detalles que pasan en general desapercibidos.
Habíamos mencionado en la clase anterior el doble coraje de la experiencia y el motivo fundamental por el cual ese doble coraje es necesario y es trabajoso: porque nos desplazamos espontáneamente por la pendiente del no-querer-saber. En Elogio de la furia y El hombre sin forma al núcleo del no-querer-saber lo llamamos estupidez, Lacan lo llamaba connerie (tiene muchas acepciones), podemos llamarlo tontería e incluso, en criollo, boludez. Eso quiere decir que hay un núcleo de boludez en lo más íntimo de nosotros mismos, y que con ese núcleo tenemos que vérnoslas todo el tiempo. Es una lucha constante y que, además, está destinada a la derrota, pero la clave es que hay distintas formas de derrota, y no es lo mismo que triunfe la boludez sin más a que estemos advertidos de su carácter incurable. Esto que estamos diciendo aquí es lo fundamental. Pero ocurre que hay que saber sostenerlo en acto, y no basta jamás con decirlo y tampoco con decirlo y repetirlo al infinito.
El libro que mencionamos arranca con una alocución de Miller que es muy aprovechable en varios aspectos pero que invita a los lacanianos, sin saberlo, sin esa intención, a no poder pensar más allá de Lacan. El problema con ir más allá de Lacan, lo mismo que con Freud, es que muchas veces se postula ese más allá estando evidentemente muchísimo más acá, y entonces ese más allá se convierte en sin. No en pecado en inglés, aunque también, sino sin Freud y sin Lacan. Allí no hay posibilidad de ningún más allá. Ciertamente es con, en castellano y en francés, es con Freud y con Lacan, pero también con el con de la connerie inevitable. Allí Miller (eso fue en 2001) lo dice bien: “la condición humana se caracteriza por el hecho de no saber hacer con lo que más nos importa”. De eso se trata el núcleo de no-querer-saber que nos acecha todo el tiempo y contra el cual debemos luchar también todo el tiempo. Un psicoanálisis llevado hasta las últimas consecuencias, haciendo cada vez más real al síntoma y al inconsciente, como señalamos en las clases anteriores, nos permite un saber-hacer-con que sitúa de la buena manera lo incurable del no-querer-saber. ¿Qué forma toma? Una forma única para cada cual.
Recordemos el final de nuestra clase anterior, que se relacionaba con la lectura de nuestro gráfico: lo que nos interesa es entender cómo está armado y poder darle su lugar al dinamismo de las flechas, además de tratar de pensar cómo los elementos se modifican cuando entra en juego ese dinamismo. Y cada uno puede agregar más elementos, pero entendiendo la lógica que está en juego y las transformaciones que ocurren a merced de las corrientes que nos marcan las flechas. Corrientes que subrayan, además, la dimensión ética que tiene que ver con el conflicto de base que debemos enfrentar los seres hablantes por el hecho mismo de ser seres hablantes, condición de la cual no podemos sustraernos y que siempre será sintomática.
Eso último, en cursiva, es lo que no tenemos que perder jamás de vista, aunque todo el tiempo el empuje al no-querer-saber nos nuble la visión justamente allí. Y cuando nos quedamos cortos, porque no podemos no quedarnos cortos, es allí donde ocurre la cosa.
Lo que acabamos de decir es lo que debe marcar el camino. Luego, ese camino, tendrá muchísimos paisajes. El capítulo 21 de El hombre sin forma nos puede ayudar, aunque no lo vamos ni a leer ni a reeditar aquí. Vamos, como dijimos, a ir aprovechando también el libro que lleva el poco afortunado título, porque de él, seguramente, podremos extraer varias cosas. La primera ya es segura más allá de la cita que mencionamos antes. ¿Desde dónde arrancan, además del título que le ponen a su recorrido? Arrancan por una pregunta que hizo alguna vez Lacan y que es la siguiente: “lo que el psicoanálisis enseña, ¿cómo enseñarlo?”. Así lo sitúan ellos. Es algo que acuciaba a Lacan, vayan a ver el librito titulado Mi enseñanza. Pero nos conviene partir por un paso previo y formularlo así: “lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo aprenderlo?”. Y es claro que la pregunta formulada así, nos remite, necesariamente, al coraje de la experiencia y a sus coordenadas de entrada y de salida.
Es por esto por lo que ponemos como título, aquí, el que le hubiera convenido a ese libro: el deseo de aprender. Que se funda en el coraje de la experiencia, cosa complicada cuya existencia se confunde muchas veces con la pertenencia a ciertas hordas, sectas, parroquias, iglesias, catedrales, y un largo etcétera.
Giramos, entonces, en torno de la estupidez, de la tontería, de la boludez. Vamos a dar unas vueltas por la actualidad de globalización y redes sociales y demás. En la actualidad hay una nueva profesión para la cual no se necesita formación ninguna. Claro que, si le agregáramos una formación cualquiera a esa profesión, la haríamos más interesante, pero no suele ser el caso. Esa profesión actual es la de youtuber (el diccionario castellano, actualizado por la estupidez de la época, pretende que dijéramos youtubero, pero dejarla extranjera a la estúpida palabra es quitarle un poco de estupidez a la estupidez). Y tal profesión, si bien se mira, es mucho mejor que otra que comienza a existir o existe hace un rato y que es mucho peor: esa otra es tiktoker (en este caso el diccionario castellano actual no está todavía contaminado por la estupidización de la estupidez, aunque ya lo estará). Nombres acordes a la tontería. ¿Cuán lejos estamos de la película Idiocracy si hay una profesión, tiktoker, que permite, por ejemplo, que un japonés esté sacudiendo sus brazos durante horas frente a una cámara en alguna calle de Kioto y miles de personas lo miraran también durante horas? ¿Cuán lejos de esa otra película mencionada dentro de la película Idiocracy y que se llama, simplemente, Ass y es eso durante dos horas? Tenemos que entender que señalar la estupidez no es sinónimo de creerse ayunos de ella sino al contrario, o, por lo menos, debería ser así. Señalar la estupidez de la buena manera es tratar de luchar contra ella en nosotros mismos, y mejor si podemos ayudar a alguien más a hacerlo, aunque no fuera ése el fin último. Lo mismo ocurre con la escritura de los verdaderos escritores. Vayan a ver qué dicen los escritores sobre su escritura y podrán discernir eso de verdaderos (e impostores). Los verdaderos escritores no escriben para un público concreto o virtual, imaginado por ellos. Los verdaderos escritores escriben porque no pueden no escribir. Hay una diferencia enorme entre quien escribe porque no puede no escribir y quien, siendo un alumno universitario avanzado y teniendo la oportunidad de escribir algo en cierta revista, empieza su escrito con estas palabras: “querido lector”. ¿A quién le habla? Y hasta se le escucha la voz impostada que adopta ese mismo personaje cuando habla en persona delante de otros (con toda la etimología de la palabra persona encima). El impostor que imposta lejos está del saber hacer con lo que más importa.
Estamos solamente entrando en tema y ya rozamos varias cosas. Recordemos que luchamos contra la estupidez que nos acecha desde lo más profundo de nosotros mismos y no lo hacemos para vencerla sino para situarla de la buena manera. Hablamos antes de la construcción necesaria del talento para la lectura que es una lucha constante con nuestros propios prejuicios. Para ello necesitamos siempre una pregunta que se atreva a dar un paso para atrás, y después otro, y otro. Tenemos que atrevernos a poner en duda nuestras propias premisas. Pero en acto. Una y otra vez. Los practicantes que quedan atrapados en la actualidad ciegamente suelen hacer preguntas que consideran agudas y sería necesario revisar. Dos al azar que escuché hace poco: “¿por qué hoy hay más ataques de pánico que antes?” y, de la misma forma, “¿por qué hay más autismo?”. Las dos preguntas dan por hecho que eso es así objetivamente. Son preguntas que se pueden hacer, pero buscando rápidamente la precisión y no creyendo que eso es así sin más. Es decir, sí son etiquetas pregnantes (es decir, llenas de significado) a las cuales se aferran hoy más que antes los sujetos que no saben qué hacer con el malestar en la cultura, pero eso no quiere decir que “hay más” de esto o de aquello.
Empujar la pregunta hacia atrás, poner en duda las premisas de las cuales nosotros mismos partimos, implica una posición ética que tiene dos consecuencias: hacerse cargo del deslizamiento de las causas y, al mismo tiempo, hacerse cargo de las consecuencias.
Y vamos a mencionar más de una vez una diferencia que venimos mencionando en todas las clases. Es la diferencia entre en acto y teóricamente. Esta diferencia es enorme y tiene que ver con el obstáculo fundamental que es el no-querer-saber. Se puede hablar teóricamente del inconsciente y del goce, por mencionar dos conceptos fundamentales, y, al mismo tiempo, rechazar en acto su existencia. Un buen ejemplo es aquel practicante en el momento en que preguntó: “¿pero vos creés que todos los seres hablantes son sintomáticos?”. El problema es que él, en acto, no lo cree, aunque pudiera decirlo en teoría. Del lado de la teoría está el comprender, y comprender nunca nos conviene. ¿Por qué? Porque tapona el aceptar en acto, que es lo que nos permite luchar con el no-querer-saber que es, por su parte, la condición que nos comanda. O comprender o aceptar en acto, entonces. Y esto requiere una posición ética corajuda. Por esto subrayamos todo el tiempo la importancia de poner en duda nuestros prejuicios, cosa que implica, antes, aceptar que están allí indefectiblemente y construir entonces, desde esa aceptación ética, el talento para la lectura que funda el coraje de la experiencia. En esto que acabamos de decir está toda la clave.
Retomemos, entonces, el libro que mencionamos al final de la clase anterior y veamos algunas cosas. En él dicen, por ejemplo, lo siguiente: “o se enseña lo que se sabe o se enseña respetando el agujero en el saber”. Pero una cosa es decirlo y otra cosa enteramente distinta es hacerlo en acto. Porque, al mismo tiempo que lo dicen, citan “a muerte”, y con esa falacia de autoridad constante logran no tener voz propia casi nunca. Todo es “Lacan dijo” y “Miller dijo”, y muy difícilmente agregan algo a esa repetición porque citan sin casi nunca adueñarse de la cita. Sí les parece maravilloso, increíble, estupendo lo que dijeron los otros, pero algo trastabilla en tanto elogio. La buena pregunta es, por supuesto, ¿por qué? ¿A qué es funcional esa repetición? Citan a Lacan diciendo que él dice (de nuevo ellos no se adueñan) que la enseñanza hace de obstáculo al saber, pero, en acto, ¿qué hacen? Vayan a ver. Dejemos acá solamente uno ejemplo rápido. Nosotros partimos dándole forma a lo que Stevenson, Robert Louis Stevenson, llamó, en uno de sus ensayos, talento para la lectura. Ellos no lo saben. Porque ni Lacan ni Miller señalaron jamás el ensayo de Stevenson, aunque tanto Lacan como Miller hablaron muchas veces del talento para la lectura sin llamarlo nunca así ni hacer de él un concepto. Si ellos escucharan lo que citan, el título del libro hablaría del deseo de aprender, corajudo y ético, y no haría referencia al deseo de enseñar, narcisista y adormecedor. Lo mismo ocurre cuando dicen esto: “la escritura de Lacan, precisamente porque tiene esa oscuridad, porque no se entiende, es una escritura que no duerme, es una escritura que despierta, que despierta odio, que despierta curiosidad, que despierta una voracidad para buscar las referencias dónde lo dijo, cuándo lo dijo”. Se olvidan, al decir esto, de la necesaria participación del lector en la escritura. La intención de Lacan es una cosa, lograrlo, en cambio, no depende de esa intención porque existe o no, dependiendo de la insondable decisión del lector, el talento para la lectura, y es más factible que no existiera a que sí. Y notemos que ello se ve claramente en esa voracidad que menciona. “Despierta una voracidad para buscar las referencias”, el dónde y el cuándo. Las referencias de Lacan. ¿Cuáles quedan afuera y, generalmente, por siempre? Las propias. No hay jamás referencias propias para añadirle a las de Lacan. Y, si las hay, suelen ser, digámoslo suavemente, actuales y globalizadas. No hay Stevenson salvo que Lacan dijera Stevenson. Y luego añaden una confesión personal que dice así: “en fin, es difícil dormirse con la lectura de Lacan, en todo caso, a mí no me duerme en absoluto, me exaspera”. ¿Dónde está el problema? En dos palabras que suelen pasar desapercibidas al leer esa oración: ese en absoluto que suelta alegremente. Sin que lo supiera, y ello precisamente por ese alegre en absoluto, la exasperación puede, tranquilamente, desembocar en la erudición sin alma, y eso no es otra cosa que dormirse. Exasperarse no garantiza la construcción del talento para la lectura, lejos está de ello. En acto se ve, entonces, que a veces aciertan, pero muchísimas veces se duermen en la cita sagrada. Y volvamos al título que eligieron, que nos ofrece el título de esta clase por oposición: eso es dormir, le pese a quien fuera. Y un ratito después dice esto otro: “es ese el dilema en el que nos encontramos: o bien nos convertimos en expertos de los textos de Lacan y tratamos de traducirlos en nuestra pequeña parroquia, o bien nos preocupamos por cómo hacer para que el discurso de Lacan siga siendo deseable”. Bueno, ¿y entonces? Ellos creen sin más estar en la segunda parte de la frase, pero se quedan en la primera por un simple motivo que tiene, en realidad, varias aristas: niegan en acto, y esta frase que acabamos de copiar textual lo hace nuevamente, la existencia del talento para la lectura y ponen todo del lado del que enseña, y enseña porque sabe, y sólo tiene que inventar artilugios para despertar el deseo en los otros, los alumnos, sin ver que ese deseo se despierta por contagio, pero para contagiarlo tiene que estar, y todo el entusiasmo que supuestamente les despierta el psicoanálisis suele ser un poco problemático, sobre todo porque jamás lo interrogan y lo cuestionan, y todo por sus en absoluto, desperdigados por todos lados sin que lo supieran siquiera ver.
Con Lacan, en la teoría, ellos distinguen al profesor, tomado por el discurso universitario, del enseñante, quien respetaría el agujero en el saber, el  . Pero al sostener como lo hacen el deseo de enseñar, sólo logran, en acto, ser profesores tomados enteramente por el discurso universitario. Y fallan hasta en la erudición. Esto es enteramente anecdótico, una nadería, pero está. Se equivocan hasta en el año de la muerte de Freud. Es anecdótico, pero no es casual y, en realidad, es sintomático. Deberían distinguir, con Borges, el profesor del maestro. Alguna vez Borges dijo que el maestro es quien nos muestra, en acto, cómo enfrentarnos con el universo. Podemos decir, en lugar de universo, lo real lacaniano, o el agujero en el saber, pero siempre subrayando ese en acto. Otra cosa anecdótica es que, de pasada, hablan de la juventud de una manera enteramente chata, y se puede entrever que uno de ellos no está tan de acuerdo con eso que dice otro, pero no lo dice del todo, es decir, no lleva las cosas hasta las últimas consecuencias, que es la forma buena de hacernos cargo del agujero en el saber. Vamos a darle forma un poco a esto: la forma buena de hacernos cargo del agujero en el saber.
. Pero al sostener como lo hacen el deseo de enseñar, sólo logran, en acto, ser profesores tomados enteramente por el discurso universitario. Y fallan hasta en la erudición. Esto es enteramente anecdótico, una nadería, pero está. Se equivocan hasta en el año de la muerte de Freud. Es anecdótico, pero no es casual y, en realidad, es sintomático. Deberían distinguir, con Borges, el profesor del maestro. Alguna vez Borges dijo que el maestro es quien nos muestra, en acto, cómo enfrentarnos con el universo. Podemos decir, en lugar de universo, lo real lacaniano, o el agujero en el saber, pero siempre subrayando ese en acto. Otra cosa anecdótica es que, de pasada, hablan de la juventud de una manera enteramente chata, y se puede entrever que uno de ellos no está tan de acuerdo con eso que dice otro, pero no lo dice del todo, es decir, no lleva las cosas hasta las últimas consecuencias, que es la forma buena de hacernos cargo del agujero en el saber. Vamos a darle forma un poco a esto: la forma buena de hacernos cargo del agujero en el saber.
Luego de cien páginas, ni por asomo se acercan a pensar algo relacionado con un pasaje del deseo de enseñar, que es lo primero que se les ocurrió, a un deseo de aprender, contagioso, que ni siquiera entrevén. Ellos siguen con el deseo del enseñante. ¿Por qué? En parte porque repiten a Lacan y buscan referencias de ese “deseo del enseñante” en lo que Lacan dijo sobre la enseñanza, y si Lacan jamás dijo “deseo de aprender”, no se van a atrever a pensarlo ellos y darle forma. Pero mucho más porque, en acto, no se atreven a salir de una clase “sabiendo menos de lo que sabían al entrar”, es decir, poniendo en duda lo que creían saber ellos mismos antes de la clase que dan. Y sobre esto hay una perla. Antes había dicho esta mujer que el discurso universitario no hay que confundirlo con un edificio, pero en la página 101 dice esto, mezclando lo que ella dice con algo que dijo Lacan: “Lacan dice no me ocupo de limar la antipatía entre el discurso universitario y el discurso analítico, al contrario, exploto la antipatía, me dedico a eso desde hace cuatro años, desde que creé el Departamento de Psicoanálisis en la Universidad. No lo hace desde el consultorio levantando el dedito contra el discurso universitario, lo hace en la Universidad, desde adentro”. Pero esa opción que ella piensa es errónea, porque en eso que dice, la Universidad es un edificio y parece que no lo sabe o no le importa. En páginas posteriores vuelve sobre ello de mejor manera, pero oscila de una forma a la otra todo el tiempo. Claramente no es desde el consultorio, pero no tiene que ver con la Universidad ni tampoco con una Escuela que garantizaría sin más la no preponderancia del discurso universitario. Acá es donde tienen el problema mayor. Vamos hacia allí para evitarlo en nosotros mismos. Todo depende de que hubiera profesor que sólo repite lo que dijeron Lacan y Miller o que hubiera otra cosa, relacionada con el deseo de aprender, que permitiera decir algo más, con Lacan y con Miller. Es que a ellos les ocurre lo que les ocurre a todos allí, y su pensar se queda corto casi siempre, porque creen que la Escuela está garantizada por el lugar geográfico o espacial, en una palabra, por el edificio, incluso diciendo que nada tiene que ver con el edificio, pero el problema es que hay una garantía supuesta que permite adormecerse. Ello no puede no ocurrir, pero justamente de ello convendría estar advertidos de la buena manera. Quizá advertidos están, pero evidentemente no de la buena manera.
Sucede que a la mujer que comanda los encuentros que se editan en forma de libro le suele ocurrir el quedarse corta con algunas cosas. Hace unos meses estábamos por viajar al Parque Nacional Iguazú, a las cataratas, y dio la casualidad de que unos días antes vi, de pasada, algo que había dicho esta mujer en una clase y que se refería justamente a las cataratas. Decía que, estando allí ante ellas, se angustió al pensar que “un día yo no voy a estar y las cataratas van a seguir ahí por siempre”. Hasta en la angustia se queda corta. Porque, si bien es cierto que las cataratas van a durar más que nosotros, también ellas desaparecerán un día, y el planeta mismo, y el sistema solar. Y al quedarse corta se angustia más en vez de angustiarse menos. Y ello es lo mismo que la hace poner en el título el deseo de enseñar y no el deseo, corajudo, de aprender, infinito, además, el único que se hace cargo en serio del agujero en el saber. Me sorprendería mucho que apareciera, en las ciento veinte páginas que todavía no leí, un esbozo al menos de ese deseo de aprender que debería sustituir al deseo de enseñar, incluso aunque apareciera con otro nombre. Ojalá ocurriera, aunque imagino que no, y lo vamos a saber en las próximas líneas, sin demasiado suspenso.
En la página 103, por otra parte, dicen esto: “Lacan no trabaja para hacerse querer, no trata de hacerse comprender, no trata de que lo acepten. Y si muchas veces es incomprensible es porque no le concede nada al Otro: es un solitario”. Pero a ellos les basta con que Lacan hubiera tomado esa posición y buscan pertenecer, se tiran flores entre sí indefectiblemente, todo lo que dice uno de ellos es maravilloso para los otros y, si no es maravilloso, por lo menos es pertinente (les encanta esa palabra, aunque la usan, sobre todo, con los que todavía no son feligreses reconocidos por la parroquia). Por detrás, sin embargo, muchas veces se aborrecen entre sí. Y con todo esto nunca se acercan, en acto, a hacerse cargo del agujero en el saber, aunque lo pregonaran teóricamente a cada paso. Por eso subrayamos, una y mil veces, ese en acto que hay que sostener… en acto. Dicen “hay que demostrar lo que se dice”, pero después hacen que lo demuestre alguna cita de Lacan o de Miller, y ellos, en acto, sostienen el discurso universitario en ese mismo momento. Pero “desde adentro”, desde adentro de cualquier edificio, tanto en la Universidad como en la Escuela.
En la página 129 se acercan un poco mencionando algo que llaman hambre de saber, pero, ¿cómo se lo sostiene en acto? La pregunta buena es esa, pero no se la hacen. De hecho, cuando hablan de esa hambre de saber no lo hacen con firmeza, es decir, parecen no creer del todo eso que dicen. Demostrémoslo citando literalmente, dice así: “mantenerse al menos con un poco de hambre de saber es más interesante que saciarse y volverse doctor en Lacan con el esplendor del saber que circula en la Escuela o en sus bordes”. Y parece estar bien lo que dice, pero es en los detalles que está la clave. Otra vez es el desapercibido “al menos con un poco” lo que es enteramente problemático. Es con toda el hambre de saber o nada. Otra vez, le pese a quien fuere.
Se quedan cortos, como dijimos. Pero vamos a aprovechar ese quedarse cortos característico para tratar de ir un poco más allá y tratar también, entonces, de inventar algo. En un momento le preguntan por la diferencia entre la posición del analista y la posición enseñante y dice esto: “aun siendo la misma persona, enseñante y psicoanalista sirven a dos discursos diferentes”. Dejemos de lado eso de “la misma persona” que es problemático y aceptemos lo de los dos discursos diferentes. Pero es necesario precisar esa diferencia, porque en el lugar enseñante, que tiene que ver con el deseo de aprender y no de enseñar, ocurre algo muy complejo. No va a llegar hasta allí porque, como venimos diciendo, se le escapa la enorme diferencia que hay entre el deseo de enseñar y el deseo de aprender. Sigue diciendo esto: “en el discurso analítico, el analista ocupa el lugar del a, de semblante, causa de deseo, encarna eso de lo que el sujeto no quiere saber nada, ese plus de goce del cual la neurosis quiere desembarazarse, y entonces en el discurso analítico el a tiene lugar de agente”. Sí, pero ocurre en esto que dice lo que le ocurre a la neurosis misma. Está confundiendo las dos caras de a en esto que dice, y eso va a tener consecuencias en cómo puede pensar la diferencia que quiere aclarar. En esto que dice, plus de goce y objeto causa de deseo son lo mismo y, en realidad, aunque son dos caras de lo mismo, tienen signo contrario y por eso se relacionan de manera distinta con el no-querer-saber. La neurosis, queriendo desembarazarse del plus de goce, arrastra también el objeto causa de deseo, porque van juntos, pero es conveniente distinguir una cosa de otra, para no hacer lo que hace la neurosis, porque el no-querer-saber le apunta solamente a una cosa y no a las dos, aunque termina llevándose todo por delante.
Vamos a tratar de entrever un poco, pensando en los discursos, cómo es que podría sostenerse el lugar del enseñante, pero sin estar tomados por el discurso universitario. Porque lo que pasa en el lugar del enseñante, si no cae en el discurso universitario y todo se achata, es muy complejo, porque tiene dos caras. Pero hay que entender que ese no caer en el discurso universitario no va de suyo y depende de una lucha constante que se sostiene enteramente en la fortaleza del coraje de la experiencia y en acto. Vamos a volver al final a esto y a tratar de escribir esa doble cara compleja. Pero antes demos algunas vueltas más.
Es claro que cuando decimos que se quedan cortos, no excluimos que todos nos quedamos cortos, pero hay una diferencia enorme entre el estar advertidos de ello en serio y, por lo tanto, luchar contra la estrechez, y el creer haber alcanzado las alturas de la cátedra, narcisista pedestal que niega el agujero en el saber, y esto aunque esa creencia pasara desapercibida para nosotros mismos, es decir, aunque se lo creyera sin saber que se lo está creyendo. El problema que tienen está en el pregonar una cosa, pero demostrar, en acto, lo contrario. Y ello ocurre por tener una fe ciega en que el psicoanálisis puede funcionar solo, sin que lo sostuviera el imposible lugar del psicoanalista que no existe. Y esto también lo dicen, pero en acto ocurre otra cosa. Y el quedarse cortos, cosa que ocurrirá necesariamente, puede volvernos prelacanianos, aunque nos consideráramos los más lacanianos del lacanismo (y sobre todo si ello ocurre). En la página 187 uno dice esto: “es un cuerpo que interpreta y por eso el énfasis en la voz, en la boca, en algo que supone en presencia. En presencia, un cuerpo que habla y que toca el cuerpo del analizante, en el encuentro de dos cuerpos en el análisis”. Y acá sucumben al prejuicio materialista que nos acecha todo el tiempo, y en el hacerlo niegan lo que venían diciendo antes, hablaban del poder de la palabra y del concepto de vociferación, y lo niegan en acto al sucumbir al prejuicio materialista más rastrero. Ese prejuicio materialista que toma una forma geográfica y espacial. Ese encuentro del que habla se puede dar por teléfono, por videollamada o por lo que fuera, no es necesario coincidir en el mismo lugar geográfico o espacial, y se toca el cuerpo, aunque los cuerpos estén a miles de kilómetros de distancia. Basta que hubiera, al mismo tiempo (es una cuestión temporal y no espacial) un cuerpo que habla y que toca, con la voz, otro cuerpo que escucha e interpreta, porque la interpretación queda del lado del analizante, del lado del psicoanalista está el coraje de permitir el encuentro, sosteniendo en acto esa palabra que no adormece sino que despierta, y eso no tiene que ver con una presencia pensada como burda presencia material, sino con una presencia del significante llevado hasta sus últimas consecuencias lógicas que incluye la presencia del campo libidinal, y es material, pero de otra materialidad mucho más compleja. Es mucho más complejo de lo que nos permite pensar el sentido común de la debilidad mental defensiva. Ni la presencia ni el cuerpo son conceptos tan simples. Y ese burdo prejuicio les hace renegar del optimismo simbólico del primer Lacan y dejarlo de lado oponiéndolo al último, pero sin entender que el último necesita la existencia del primero, aunque lo dicen todo el tiempo. De nuevo: lo hacen en acto, aunque declararan lo contrario una y mil veces. Si recuerdan la clase tercera habíamos escrito esto:
Sentido // Real
y luego, a partir de allí, esto otro:
Sentido / Significante / Real
Al arrastrar el prejuicio lo que hacen es unificar los dos primeros términos, negando la primera de las barras, cuando en realidad hay que saber sostener esa barra primera tanto como la segunda. Se puede decir que, en el síntoma, que tomamos como paradigma, gracias a esa primera barra, hay dos caras: del lado del sentido podemos escribir la cara signo del síntoma, luego la barra, y luego la cara significante del síntoma que señala hacia lo real, sin negar por ello la segunda barra. Hay más afinidad, entonces, entre el significante y lo real que entre el significante y el sentido, aunque varios prejuicios unidos les hicieran renegar del concepto de significante oponiéndolo a lo real. Se oponen, sí, pero no como se oponen sentido y real.
Se puede ver otro ejemplo de esto mismo aquí. El hombre opone la enunciación, que él relaciona con el primer Lacan, a la vociferación, que relaciona con la última enseñanza y dice esto: “se puede encontrar la enunciación en un escrito, en una novela; en cambio, para la vociferación hace falta el cuerpo que habla”. En esto que dice está el mismo prejuicio con el mismo resultado que podemos llamar antilacaniano. Y no es un detalle menor que pusiera como ejemplo una novela y no un poema. El cuerpo que habla puede estar en la escritura si es escritura de verdad, y se puede leer su presencia o su ausencia. Ciertamente que, si se escribe de verdad, se escribe con todo el cuerpo, aunque depende también del lector poder encontrarse con ello en la lectura de un escrito. Una buena anécdota aquí es que, al escuchar lo que decía este hombre, alguien dijo por lo bajo, unamunianamente: “hay escritos que tienen más cuerpo que vos”. Es un toque de color gracioso, pero tiene razón, porque, si nos quedamos cortos, no hay vociferación posible, ni cuerpo que habla, ni agujero en vez de falta, aunque coincidamos en la misma habitación con quien fuere. Un poco después otro dice lo siguiente: “permitir que algo contenga el circuito de la inflexión de la voz”. Anecdóticamente de nuevo, anotemos que es contuviera, pero las peras no crecen en los olmos. De todas formas, eso que dice sí, y con ello niega lo que había dicho el otro antes quedándose muy pero muy corto. No queda claro en el texto si fue una respuesta velada o no, porque quizá hasta sostiene los mismos burdos prejuicios y no pesca que lo que dice niega lo anterior y permitiría pensar una presencia un poco más sofisticada que la del sentido común, burdamente material. Una presencia, digámoslo, más verdaderamente lacaniana.
Entre las páginas 195 y 200, comentando un texto de Miller que hemos comentado antes también nosotros aquí, dicen algunas cosas que podemos aprovechar. “Allí Lacan dejaba en claro que el interés de la presencia del psicoanálisis en la Universidad no era otro que esclarecer a los otros discursos, no amoldarse a estos, sino introducir la perspectiva psicoanalítica en discursos ajenos al psicoanálisis, perturbar el discurso universitario con la presencia del psicoanálisis”. Sí, pero es muy complejo. En cuanto algo se da por hecho, es decir, en cuanto se cree en acto que hay ser del psicoanalista, aunque se pregonara lo contrario de palabra, ocurre la perturbación al revés. La pendiente fácil no es que el discurso analítico perturbara a los otros, es al revés. Estamos a merced de ese engaño todo el tiempo. Esto ya le pasó a Freud, cuando, llegando a los Estados Unidos en barco, creyó que les llevaba la peste y ellos no lo sabían. Fue exactamente al revés, porque no es una peste fácil la peste psicoanalítica, sino que se sostiene en la mayor de las fragilidades, porque se sostiene en el coraje de la experiencia que no es nunca la elección sencilla y jamás se da de una vez y para siempre. La peste fácil es la otra, la de la american way of life, la de las psicoterapias y las autoayudas y los que, habiendo luchado un rato en contra de la pendiente natural, se cansan y se adormecen pregonando, mientras tanto, que no hay que adormecerse.
Lo dice bien claro un poco más adelante, hablando de ella, pero entendiendo que a todos les pasa lo mismo, y con otro detalle precioso que nos muestra esa posición descansada que es análoga a la que adoptamos frente a la muerte: “ya sé que todos somos mortales… pero tal vez yo no, pues jamás me morí”. Dice esto: “a veces preferimos no hablar porque hay analizantes en la sala, no queremos participar porque la suposición de saber que el analizante deposita en nosotros se vería herida en comparación con el saber escaso que tenemos”, y hasta ahí notemos que, si esto ocurre, el practicante se está creyendo el lugar que le ofrece el analizante, como decimos siempre con la referencia bíblica, se pone de buena gana la túnica de muchos colores que le ofrece el analizante necesariamente, pero no es todo. Sigue así: “para unos esto se manifiesta como inhibición, para otros como infatuación o como erudición. En cada caso es una manera de arreglárselas con esa tensión inevitable entre el saber supuesto y el saber expuesto”. Y aquí está el detalle, la enorme sutileza que no hay que dejar jamás de observar. Acá está lo que se sitúa mal y la clave de ello. Y nos conviene recordar la distinción que hacíamos entre el sinthome espontáneo y el sinthome analítico, porque esto tiene una forma análoga. Dice “es una manera de arreglárselas” y eso cerraría la cuestión, pero es ahí que en realidad hay que abrirla y no cerrarla, y entender que esas dos opciones que menciona, extremos del mismo plano, son dos maneras de no arreglárselas con esa tensión, son formas de tratar de escapar de ella. Y la complejidad radica en pasar de ese no-querer-saber nada a un saber-hacer-con el agujero en el saber y, por lo tanto, con esa tensión que menciona entre el saber supuesto y el saber expuesto. Es una sutileza que pasa desapercibida, pero es enorme la diferencia. Y es una diferencia tan enorme como la que hay entre el deseo de enseñar y el deseo de aprender.
Lo que se puede leer, en esa página y las que inmediatamente la siguen, es que les ocurre lo mismo que le ocurría al practicante que dijo, una vez, hablando con otros practicantes, “confíen en el dispositivo”. Eso es lo que decíamos sobre creer que hay garantías. “Confíen en el dispositivo” es sinónimo exacto de otra cosa que jamás se atreverían a decir en voz alta: “no pongan nada de sí”. Niegan el coraje de la experiencia en acto, aunque no lo saben. Y ello ocurre porque lo dan por hecho. Sostienen una garantía sin saberlo. Al discutir sobre otro problema que se les presenta en la Escuela lo dicen de nuevo: “el Instituto es discurso universitario no sostenido por universitarios, sino por analistas, lo cual trastoca el discurso universitario”. Pero ello supone sostener que hay psicoanalista sin más, sólo porque pertenece a esta o aquella iglesia. Es el problema fundamental de la Escuela misma, ellos dirían que la Escuela garantiza que hubiera, pero garantiza que hubiera lo que no puede haber, al mismo tiempo. Sin entrar de lleno en esto que es muy complejo y no nos interesa demasiado acá ahora, ¿qué se ve en acto? Que ello no ocurre y, la mayor parte de las veces ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque la pendiente natural lleva a dormirnos, incluso a dormirnos en los laureles, y el despertar del coraje de la experiencia empieza por hacernos cargo de ese adormecerse en nosotros mismos, con el deseo de aprender comandando cualquier posibilidad de enseñar, no con el deseo de enseñar taponando la posibilidad del deseo de aprender.
Se acercan a ello, lo rozan, pero sin fuerza. Es notable esto que se relaciona con lo que dijimos antes, hablan entre ellos y uno le dice al otro: “en una de las reuniones del Consejo dijiste algo que me interesó: que no alcanzaba con los dispositivos, que además hay que estar dispuesto”. ¿Se ve la falta de fuerza? Lo más importante está en el agregado de ese además, y, para peor, se desliza ese “algo que me interesó”, que sabemos por la clínica cómo siempre quiere decir “no quiero saber nada de ello”. Donde está el declarado interés, está también el no-querer-saber. ¿Y por qué falta fuerza? Porque hay cosas que se dan por hechas y el resultado es un relajamiento, porque el coraje vacila y se desliza de lo insoportable a lo insufrible. Y el otro resultado es la pérdida del acento de la dimensión del acto.
2
Volvamos a la figura del youtuber. Un día, de casualidad, oí a un youtuber diciendo cómo estaba haciendo “terapia” (uso sus términos) y cómo la “psicóloga” le había permitido aliviar el síntoma que él llamaba “ansiedad” haciéndolo respirar profundamente y sentir los olores del ambiente. Y le ponía todo el sentido diciendo que eso lo hacía estar conectado con el ambiente aquí y ahora y dejaba de enredarse con un futuro inexistente. Por supuesto que eso funciona… hasta que deja de funcionar. El problema es que se queda en el plano de la conducta, y así se pierde de vista enteramente la dimensión ética que nos permitiría hacernos cargo de las causas y, posteriormente, de las consecuencias. Respirar profundo jamás introduce la pregunta por las causas de esa “ansiedad” (con todas las comillas) ni por la implicación que tiene él en eso que le ocurre. Consecuentemente, ese hacer del respirar profundo y sentir los olores nada tiene que ver con el saber-hacer-con lo que más nos importa, y entonces deja intacta la cuestión. Y esto nos permite distinguir con claridad el hacer del plano de la conducta con el saber-hacer-con que se sitúa enteramente en otro plano.
Volvamos a YouTube por un segundo con otra cosa. En la página 170 recuerdan en el libro eso que les encanta recordar, que es algo que dijo Lacan en una conferencia en el año 1974 sobre los gadgets tecnológicos puestos en el centro de la cultura y funcionando de manera tal que los seres hablantes confundieran todo el tiempo el deseo con los objetos de deseo. Lacan decía que esos objetos “terminan desguazados en el vertedero”, que terminan en la basura y en los basurales, que son la demostración, hecha objeto, del no-saber-hacer-con que nos gobierna. Son objetos que brillan por un momento y luego muestran la hilacha de lo que son, desecho. Ellos lo aprovechan diciendo que el psicoanalista debería estar advertido del carácter de desecho que no solamente les compete a los gadgets tecnológicos sino al psicoanalista mismo, y que por eso “no debería creerse gran cosa”. En acto, sin embargo, vemos todo el tiempo lo contrario. ¿Por qué? Porque aceptar ese lugar de desecho es aceptar lo insoportable, y, aunque teóricamente muchos hablaran de esa aceptación, que ella existiera realmente es más difícil que la mera teoría y la erudición sin alma porque necesita la existencia del coraje de la experiencia. Agreguemos, en chiste que, a la letra, dicen que el psicoanalista debería pensarse como un gadget tecnológico pero obsoleto. El psicoanalista sería un iPhone 6 en la época del iPhone 15, pero eso no es pensarse desecho de la buena manera, que es pensar en serio en el no ser del psicoanalista. “No creerse gran cosa” no es tan fácil como lo declaran. Hay mucha liviandad allí para lo que está en juego.
Con respecto a los gadgets tecnológicos y lo que decía Lacan, hay un canal de YouTube que cuenta, hoy mismo, con más de ocho millones de suscriptores y se funda, básicamente, sin saberlo, presintiéndolo quizá, pero sin saberlo, en mostrar la verdad de esos gadgets tecnológicos. Es claro que los seres hablantes, tomados por el brillo de esos gadgets, están fascinados también por la verdad de desecho y se sienten liberados cuando, en ese canal, ocurre que se toman esos gadgets, nuevos, relucientes, apenas salidos de sus cajas, apenas hecho el unboxing, que tiene nombre y todo y es parte del mercadeo de esos productos, y se los hace pasar por las mil y una torturas. Teléfonos celulares nuevos, apenas extraídos de sus cajas, que son quemados, aplastados, desguazados sin ningún miramiento, y más de ocho millones de personas en todo el mundo fascinados con la escena. No es casual.
3
Vayamos un poco más allá y escribamos, entonces, lo que ocurre en el lugar del enseñante si se hace fuerza todo el tiempo por no caer en el discurso universitario. Es lo que ocurre si se sabe sostener el deseo de aprender y desde allí se busca decir, cada vez mejor, lo que no puede decirse. Que es el punto de unión, además, entre un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias y la transmisión de una enseñanza, que es para otros solamente de rebote, primero es para uno mismo, y es por eso por lo que jamás será deseo de enseñar y sólo puede sostenerse lejos del discurso universitario y sus efectos si es deseo de aprender. Es complejo y difícil de sostener, no basta con escribirlo teóricamente. Recordemos que decían que, en el consultorio, el discurso analítico hace que el agente sea el a, pero que “ello no ocurre en la enseñanza” (así decía). Sin embargo, la cosa tiene dos caras, y, para los otros, para el público tomado, como quería Borges, uno por uno, sigue estando a en el lugar del agente y se sigue dirigiendo a ![]() . Eso quiere decir que el discurso analítico, en el piso superior, sigue siendo igual, pero sí hay un cambio en el piso inferior. No se dirige a
. Eso quiere decir que el discurso analítico, en el piso superior, sigue siendo igual, pero sí hay un cambio en el piso inferior. No se dirige a ![]() para que produjera los
para que produjera los ![]() que están en la base de su malestar, sino que podemos escribir al revés ese piso de abajo. Simplemente, entonces, escribimos al revés el piso de abajo (obviemos las flechas por ahora, recordando solamente que se lee arrancando arriba a la izquierda, yendo hacia la derecha y girando en el sentido de las agujas del reloj).
que están en la base de su malestar, sino que podemos escribir al revés ese piso de abajo. Simplemente, entonces, escribimos al revés el piso de abajo (obviemos las flechas por ahora, recordando solamente que se lee arrancando arriba a la izquierda, yendo hacia la derecha y girando en el sentido de las agujas del reloj).

Eso para los otros. Y, para sí mismo, en posición analizante, escribimos el discurso de la histérica con un pequeño cambio en diagonal, pues el ![]() , en el lugar de agente, en lugar de dirigirse al amo para obligarlo a trabajar para que produjera un saber, se dirige a a para que produjera un saber que estuviera agujereado por el mismo a.
, en el lugar de agente, en lugar de dirigirse al amo para obligarlo a trabajar para que produjera un saber, se dirige a a para que produjera un saber que estuviera agujereado por el mismo a.

El piso de abajo se mantiene siempre igual, pero arriba se alternan el agente y a quién se dirige. Lo que importa en todo esto, en esta hibridación discursiva, sin embargo, es cómo sostenerla en acto. Es claro que debemos evitar todo el tiempo que en el lugar del agente advinieran tanto el amo como el saber que se cree no agujereado. Es la posición analizante pero no sola, sino con la posición del psicoanalista mezclada con ella, cosa extremadamente compleja porque implica no renegar, ni siquiera por un momento, del  . Pero es imposible y sólo podemos estar atentos a los detalles en los cuales se muestra, en acto, que flaqueamos, como vimos en los ejemplos. Detalles que pueden parecer pequeñeces, que pasan desapercibidos, y lo que pasa desapercibido es el flaquear y, por lo tanto, nos dormimos. El resultado del luchar contra ello no es dejar de flaquear, es, en acto, flaquear de la buena manera, sin dormirnos jamás en los laureles.
. Pero es imposible y sólo podemos estar atentos a los detalles en los cuales se muestra, en acto, que flaqueamos, como vimos en los ejemplos. Detalles que pueden parecer pequeñeces, que pasan desapercibidos, y lo que pasa desapercibido es el flaquear y, por lo tanto, nos dormimos. El resultado del luchar contra ello no es dejar de flaquear, es, en acto, flaquear de la buena manera, sin dormirnos jamás en los laureles.
*Clase 8 del curso teórico-clínico anual 2023 ¿Qué hace un psicoanalista?