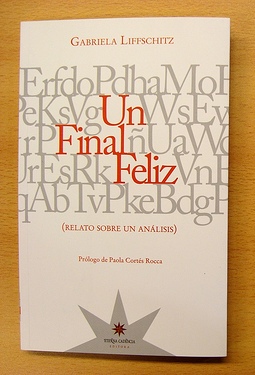Jacques-Alain Miller

Decimos en francés: «hay un hueso» para decir hay un obstáculo, una dificultad. Se puede decir por ejemplo: «yo pensaba que esto iba a funcionar solo pero he aquí que hay un hueso.» Creo que esta expresión «hay un hueso» no se usa con este sentido en el Brasil. El hueso en portugués no está dotado de este valor semántico suplementario como en francés, que en ciertos contextos, puede hacer de él el significante del obstáculo. Busquemos un equivalente brasileño, podría ser: «hay una piedra.» Jorge Forbes aportó la referencia del poeta Carlos Drummond de Andrade, el poema «No meio do caminho» en la coetánea Tentativa de exploraçao e de interpretaçao do estar no mundo
El poema tiene los siguientes versos*:
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
Desde que escuché y leí este poema, o más precisamente, algunos versos, me da vueltas en la cabeza. Hay una especie de encantamiento que me detiene en estos versos, me captura una cierta satisfacción. Pensé que podría liberarme, comentándolos, para introducir este seminario. Es una alegoría exacta del hueso de una cura.
Este poema dice bien lo que dice, lo que quiere decir, y lo logra repitiendo el «había una piedra» cuatro veces, una por cada uno de los versos que les recordé. Esta repetición insistente, sensible al obstáculo que la piedra representa, tiende a repetirse en el aparato psíquico. La insistencia repetitiva de esa frase actualiza en la sintaxis, la presencia misma de la piedra, de la piedra ineludible atravesada en medio del camino. Si el lenguaje sirviese sólo para expresar una significación bastaría decirlo solamente una vez. Sería una constatación, un enunciado denotativo, como suele decirse de una manera un poco pedante. Enunciado que afirma la existencia de una piedra en el medio del camino.
La repetición significante cuatro veces con variaciones de posición sintácticas, enriquece y vuelve más pesada la significación; le da el peso de una piedra y eleva esa piedra al lugar del obstáculo fundamental, del obstáculo que me impide recorrer el camino que decidí recorrer. El obstáculo que traba mi intención, bloquea mi movimiento y me obliga a repetir el enunciado de la evidencia. Evidencia que se me impone de tal forma que quedo sujetado a salmodiar mi desgracia, la desgracia frente a lo que encuentro en mi camino.
Para hacerme entender acabo de decir yo y mi camino, sin embargo, si prestamos atención advertimos que el primer verso no dice yo, no dice mi camino, no hay yo. Por el contrario, esos primeros versos enuncian de una manera impersonal el hecho de que hay una piedra en medio del camino. Pero es la repetición significante lo que llama al lector, al recitador, para que se ponga en aquel lugar del camino como si fuese su camino. Es ella la que lo convoca para que sea afectado por la piedra obstáculo infranqueable, obligando al sujeto de la enunciación a repetir inconsolablemente: «había una piedra», a repetir la evidencia de esa presencia contra la cual nada puede hacer.
Pasemos ahora a la piedra que hay en medio del camino de un análisis, obligando a quien lo camina a una repetición inconsolable. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Es la piedra que el análisis transpone? ¿Cómo hacerlo?
Introduzcamos un poco de dialéctica entre el obstáculo y el camino. Inicialmente es la existencia de un obstáculo que hace existir la repetición, pero es porque hay repetición que se percibe y aísla el obstáculo. Existe una piedra en el camino, todo el mundo lo sabe, pero es obstáculo porque me puse a caminar. Por eso el poeta dice que ella está en medio del camino; ella está en su lugar, en el lugar que ocupa, el lugar es suyo porque lo ocupa, ocupándolo sin intención —la piedra no tienen ninguna intención de incomodarme en mi camino. La piedra de Carlos Drummond de Andrade es como la rosa de Angelus Silesius: existe sin por qué. No está allí para incomodarme, eso pasa porque yo voy por el medio del camino; porque yo instauré el mundo en el cual se encuentra la piedra, un camino que encuentra la piedra que me detiene. No la creé, ella existe. Había una piedra —me repito—, ya estaba allí antes de reencontrarla. Dependió de mí, fue por mi causa que una piedra que existe en el mundo se vuelva la piedra que encuentro en medio de mi camino. El camino, sin embargo, no existe en el mundo de la misma manera que existe la piedra. El camino existe sólo porque me puse a caminar, existe por mi causa; la piedra no existe por mi causa.
El secreto de estos versos sublimes y misteriosos es que el camino crea la piedra que se encuentra en su lugar. Ese medio no es la mitad geométrica, la mitad de un segmento que iría de A a B. El «estar en medio», del poema, no es este estar en el medio geométrico. Medio quiere decir que la piedra se encuentra en el camino.
El poema dice de la conexión entre el camino y la piedra. No hay obstáculo si no hay camino, pero no hay camino sin piedra, si no hubiese una piedra que me detenga, y a la que esté obligado a ver, y me obligue a repetir lo que veo con mis ojos cansados. ¿Será que sabría que estoy en camino?
El poema nos evoca la piedra como un bloque de materia sólida y pesada, ustedes conocen las piedras. Es algo más que un guijarro que se aparta del camino con un puntapié, pero también es menos que una montaña, la masa de una montaña aplastaría el camino, o también, sobre una montaña puede trazarse un camino. No es un guijarro, no es una montaña, es una piedra. Un pedazo de tierra, un pedazo del propio suelo que recorro, pedazo distinguido de la tierra que se elevó en mi dirección para decirme no.
Voy a continuar aún alrededor de este asunto, es la alegoría de nuestro tema. La piedra y el camino suponen la tierra, sin embargo el camino es la tierra que dice sí, es la tierra que acepta ser recorrida mientras que la piedra es la tierra que dice que no. En ambos, camino y piedra, es la tierra que habla.
Si aquí hay un poema no es porque un sujeto habla, un sujeto que diría lo que quiere; es porque la propia tierra habla. Es porque el poeta le presta su voz y canta: «en el medio del camino había una piedra.» Si la tierra habla, si dice sí cuando camino y no cuando encuentro la piedra, si ella habla es porque en medio de la tierra hay un ser hablante que se pone a caminar y encuentra una piedra. No habría camino ni piedra sin seres hablantes. Si no hubiese ser hablante ¿para quién hablaría la tierra? ¿Cuál es el camino del ser hablante?
El ser hablante tiene muchos caminos, va y viene, no para en el lugar, o si lo hace es por poco tiempo. Está en casa, va al trabajo, vuelve, visita a sus amigos, viaja por vacaciones, va a un congreso, muchos innumerables caminos. Todo ser hablante tiene un camino más esencial, único, que recorre mientras continúa siendo hablante, es el camino de su palabra. pero el camino que le permanece invisible, inaudible, desconocido, es también la piedra de su camino de palabra. Es sólo en aquello que se llama cura analítica que percibe estar en el camino de su palabra y que en ese camino hay una piedra. La cura analítica es la experiencia de aquello que significa estar en la palabra.
Jacques-Alain Miller: El hueso de un análisis, Tres Haches, Buenos Aires, 1998, página 11.
*En la conferencia Miller cita los primeros cuatro versos, aquí hemos publicado el poema completo.


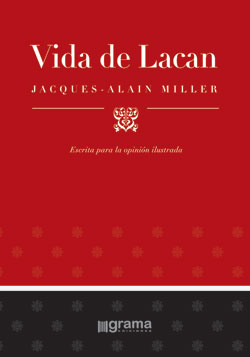

 Pierre Rey
Pierre Rey