Sebastián Digirónimo
Me toca el lugar más fácil y el más difícil. Es el más fácil porque tengo como parámetro lo que dijeron los demás en sus exposiciones. Es el más difícil por lo mismo, porque tengo como parámetro lo que dijeron los demás en sus exposiciones. ¿Cómo decir una vez más sin repetir? Si uno mira con cuidado toda la enseñanza de Lacan, va a descubrir que está marcada siempre por esta pregunta, y el resultado es un intento por decir cada vez mejor lo que no puede decirse. Esto implica improvisar trabajosamente entre la repetición y la invención, que no es un término, este último, que pudiéramos tomar a la ligera. La obra de Freud se puede leer de la misma manera. Ese improvisar trabajosamente entre la repetición y la invención es el espacio de un psicoanálisis.
Dicho esto, vamos a empezar de nuevo con un epígrafe tomado del prólogo de la obra de Octavio Paz de 1956 titulada La hija de Rappaccini: «Mi nombre no importa. Ni mi origen. En realidad no tengo nombre, ni sexo, ni edad, ni tierra. Hombre o mujer; niño o viejo; ayer o mañana; norte o sur; los dos géneros, los tres tiempos, las cuatro edades y los cuatro puntos cardinales convergen en mí y se disuelven. Mi alma es transparente: si os asomáis a ella, os hundiréis en una claridad fría y vertiginosa; y en su fondo no encontraréis nada que sea mío. Nada, excepto la imagen de vuestro deseo, que hasta entonces ignorabais».
Queda claro que este epígrafe tiene que ver con lo que podría esperarse de un psicoanalista, salvo aquello primero de “en realidad no tengo nombre”, porque de un psicoanálisis, que es de donde surge un psicoanalista, surge también un nombre. Mi nombre es Furia, palabra que en sí misma no dice nada, es necesario oponerla a ira y no importan tampoco demasiado cuáles son esas palabras sino el pasaje de una a la otra. Ira es lo que había antes, Furia lo que queda después. ¿Antes y después de qué? De un psicoanálisis. No del psicoanálisis sino de un psicoanálisis.
Partimos desde aquí, entonces, hacia ese lugar que ya anticipé en los encuentros anteriores diciendo que el psicoanálisis no existe. En seguida tenemos que precisar qué querría decir esa afirmación: lo que hay es, como dijimos recién, un psicoanálisis. Uno por uno, en su singularidad. Un psicoanálisis que, por otra parte, debe ser demostrado y no simplemente postulado. Esto nos lleva a tener que precisar la noción de experiencia que está en juego en un psicoanálisis, que es enteramente análoga a la que está en juego en la poesía y que contradice punto por punto la noción del sentido común. La experiencia psicoanalítica, como la experiencia poética, nada tiene que ver con la acumulación de vivencias, se trata más bien de un atreverse a entrar en un ámbito desconocido en el más radical de los sentidos, pues ese desconocido es directamente incognoscible, aunque con él se puede hacer otra cosa que no es conocerlo. No rechazar el inconsciente en el sentido del psicoanálisis es hacerse cargo de su definición más radical que podríamos señalar ahora con esa paradoja de un saber no sabido (por nadie, además). Está en boga entre los practicantes del psicoanálisis una distinción que les parece muy útil a la hora de pensar lo impensable de un psicoanálisis y que es la distinción entre inconsciente transferencial e inconsciente real. Puede ser útil, sí, pero esa misma distinción esconde la fórmula que deberíamos sostener con fuerza: el inconsciente es real o no es. Real en sentido lacaniano, como expresión del radical no-hay. No vamos a profundizar más por allí, en otro lugar ya dijimos que esa dicotomía se vuelve mucho menos peligrosa si la convertimos en un tríptico: inconsciente salvaje, inconsciente transferencial e inconsciente real. Su precisión queda para otro momento, sólo señalemos que es necesaria. De hecho, el problema de la dicotomía que tanto les agrada a los practicantes es su aparente comprensibilidad.
Experiencia, entonces. Pero experiencia en un sentido muy específico. Y experiencia a demostrar, pero ello también en un sentido muy específico: en sentido lógico, como se demuestra un teorema, y, además, en acto y a nadie.
De allí partimos, aunque ese punto de partida implica ya todo un recorrido acerca de lo que no es un psicoanálisis. No es un juego intelectual, mucho menos un ornamento narcisista para el mero pavoneo. Contrario a eso, lo que dijimos y que contradice punto por punto al supuesto sentido común que funciona siempre sólo como obstáculo epistemológico, usando esa noción tan fructífera de Bachelard: una experiencia a demostrar.
De lo otro, sin embargo, se ve por todos lados, y sería interesante interrogar los motivos, porque ello nos llevaría rápidamente a toparnos con un punto clave que podemos llamar, con guiones, no-querer-saber-nada-de-eso. Precisar la forma de ese no-querer-saber es clave, y lo es en el interior de esa experiencia a demostrar. Preguntarse todo el tiempo, en el diván, ¿cuál es mi no-querer-saber? El mío, singular, único. Me acuerdo de un practicante que decía, en una charla, que él iba por la calle preguntándose por el goce de los demás, y que eso es lo que debía hacer un psicoanalista. No, lo que debe hacer es preguntarse por el propio goce, en posición analizante, sabiendo que ese goce es, además, único e inconmensurable, y si quiere lo puede hacer yendo por la calle, eso no importa, si estamos en la buena posición el diván lo llevamos con nosotros, como una especie de caracol psicoanalítico. Y todo ello sabiendo únicamente que el propio no-querer-saber está allí, y que lo estará siempre. Preguntarse por él empuja hacia la divisa de un psicoanálisis orientado: el famoso (por repetido, no por ejecutado) ¡atrévete a saber!
El practicante que eso decía es un psicoanalista muy reconocido, sobre todo lo era en la década del noventa, aunque hoy lo sigue siendo. Hay otra anécdota que apunta hacia el mismo lugar y nos sirve. Tenemos un problema que suele no verse siquiera. Hay que hacer un esfuerzo por situar, en el buen lugar, el análisis propio (eso implica situar en el buen lugar la noción de experiencia). Si no lo situamos en el buen lugar, lo que se nos escapa es el no-querer-saber y nos deslizamos entonces de un psicoanálisis llevado hasta sus últimas consecuencias, al psicoanálisis que no existe. Y todo esto sin advertirlo siquiera. Ocurre espontáneamente, por más que se repita que lo fundamental en la formación de un psicoanalista es su propio análisis, hay prejuicios que, en acto, nos hacen situarlo en el mal lugar. Y eso quiere decir que hay que hacer un esfuerzo más, un esfuerzo que es de lectura verdadera, que es la que empuja hacia la escritura. Claramente no hablamos de las meras acciones de leer y escribir como quien lee y escribe la lista del supermercado, es un poco más complejo. Podemos tomar un ejemplo relacionado con ese psicoanalista. El otro día leía un libro suyo en el cual se publicó uno de sus cursos-seminarios. Si se lo lee con cuidado, se verá que oscila todo el tiempo entre lo que se sostiene con la palabra y algo que se escribe pero que contradice esa palabra que se había dicho. Y ello se relaciona estrechamente con el mal lugar dado al propio análisis. ¿Qué ocurre entonces sin que se lo perciba? Que el no-querer-saber toma el mando y con ello nos deslizamos, sin advertirlo, hacia el no hacernos cargo de lo real, incluso diciendo que tomamos un camino hacia lo real y su clínica. Tomemos un único ejemplo de ese libro para ejercer la lectura en acto. Dice allí, correctamente, que “no hay teoría ni práctica que pudiera agotar el encuentro y el desencuentro del parlêtre con lo real”. Tal vez convendría decir sólo desencuentro e incluso inadecuación, pero está bien. Sin embargo, dice algo que contradice en acto esta misma declaración si se la sabe leer, y eso hace que, generalmente, pasara desapercibido y que el deslizamiento hacia el no-querer-saber se hiciera furtivo. Dice: “aun siendo psicoanalistas, con muchos años de análisis a cuestas, los del propio análisis incluidos”, y sigue la frase después de este prolegómeno. Y en eso solo ya se deslizó lo que hay que saber leer y ya se contradijo en acto la otra afirmación correcta. Implica un prejuicio común, que nos acecha desde lo más hondo de nosotros mismos, así que probablemente les pasará desapercibido hasta que no lo señalemos con atención. Ese prejuicio común, tan difícil de romper, es el siguiente: un psicoanalista es alguien que atiende pacientes. No, un psicoanalista es, como señaló Lacan alguna vez, alguien de quien se espera un psicoanálisis. Pero vamos a leerlo con cuidado: ello implica alguien que llevó su propio análisis hasta sus últimas consecuencias, y de estos no hay tantos como se cree. Volvamos a la frase de este reconocido practicante, eso que agrega al final, “los del propio análisis incluidos”, hace que se sitúe el análisis propio como algo secundario, y el prejuicio se desliza desapercibido tanto para el que articula la frase como para el que la oye. Los “muchos años de análisis a cuestas” son, fundamentalmente, los del propio análisis, pero es peor todavía, porque la cronología es secundaria, y no son años, es otra cosa, es precisión, es poesía, es escritura. Está lleno de gente que dice “tengo veinte años de análisis” (y ese tengo ya es una clave de alarma) y, en acto, se manifiesta que, en todo caso, tiene veinte años de concurrir a sesiones en las cuales no se pasa casi nunca más allá del gozoso parloteo, del blablablá que no mueve en nada el amperímetro de la relación con el no-querer-saber propio. Y el problema es que esto se desliza con el mayor de los mutismos. El prejuicio halaga el narcisismo: “somos psicoanalistas porque atendemos pacientes, a diferencia de todos los que no lo son”, y, prejuicio análogo: “y lo somos porque leímos a Freud y a Lacan” (y a Winnicott, y a Melanie Klein, y a Ferenczi y al que fuera). ¿Seguro que los leímos? Leer no es la acción de pasar los ojos por la letra impresa, leer es pasar la palabra a escritura y eso sólo ocurre poniendo en su lugar el propio análisis y sabiendo que él empieza a existir cuando se lo lleva hasta sus últimas consecuencias.
Antes dijimos psicoanálisis orientado. La palabra orientado, que acabamos de usar, implica dos cosas juntas: una dirección, que es de la historia a la poesía, del sentido al sin-sentido, de la palabra al silencio que pasó por la palabra y que suele resumirse con una frase que se repite pero que no debe comprenderse: hacia lo real. Pero también implica lo opuesto a desorientado. No se trata de una orientación entre otras, es la orientación, hacia el hacernos cargo en acto del radical no-hay.
Ya en este punto surge un problema que está presente desde Freud hasta aquí. Freud mismo lo formula con sus términos: ¿cómo conciliar lo infinito de ese no-querer-saber (interminable en el vocabulario de Freud) con el término posible de un psicoanálisis, con su conclusión? Nos va a interesar, desde aquí, la relación que hay entre la repetición circular, en bucle, y el corte. El camino de un psicoanálisis, desde este punto de vista, es ese: de la repetición de lo mismo al corte.
Pero volvamos al no-querer-saber. George Steiner, en el prólogo de La poesía del pensamiento, señala que “tal vez, en nuestra breve historia evolutiva, aún no hayamos aprendido a pensar. Puede que la etiqueta homo sapiens, excepto para unos cuantos, sea una jactancia infundada”. Pero es peor que eso: tenemos que postular que no habrá nunca algo así como “aprender a pensar”; lo que habrá siempre es no-querer-saber. El homo sapiens está horrorizado y lo estará siempre. Percussas pavore hominum. Pero si bien el horrorizado no-querer-saber es lo que habrá siempre, también puede haber un empuje contrario a él. Por supuesto, destinado a perder, pero, ¿y?
Ese empuje implica un esfuerzo de escritura que es un esfuerzo de poesía. Es sabido que Platón rechazaba dos cosas en las que él mismo estaba sumergido: la poesía y la escritura. Lo que ocurre es que no se mira con cuidado ese rechazo y sólo se lo repite casi como lugar común. Lo que Platón temía, tanto de la escritura como de la poesía, es la autocomplacencia de lo que llamamos, con Lacan, comprensión y que es algo bien específico. Estamos todo el tiempo en peligro de comprender, a punto de ceder a esa autocomplacencia propiciatoria del no-querer-saber. En ese punto Platón estaba orientado, su problema comienza por la suposición, que sostiene todo el tiempo, de que el desvío de la comprensión puede evitarse. Pues bien, no se puede. El no-querer-saber manda. Pero sí puede mitigarse su efecto, justamente haciendo el esfuerzo de pasar la palabra a escritura y la narración a poesía, que es exactamente lo que el mismo Platón hizo. Como señaló Roland Barthes en una conferencia que dictó en Italia en 1974, si la escritura va más allá de la palabra es porque ella es la verdad del lenguaje (y no de la persona del autor). Y hay dos experiencias que son, en acto, la demostración de esto: la de la poesía y la de un psicoanálisis. Eso mismo que decía Barthes puede decirse, con Octavio Paz, de la siguiente manera: los poetas no tienen biografía, su obra es su biografía. El camino de un psicoanálisis, de la biografía a la poesía, de la historia a la poesía, de la narración a la poesía, tiene que ver con esto.
La poesía es esfuerzo de precisión. ¿Por qué? Porque no atenta contra la ambigüedad de los vocablos (como sí lo hace, por ejemplo, la neurosis obsesiva, muchas veces en el consultorio, cuando postula que “lo que quise decir es x” –la respuesta que suelo dar es “no importa lo que quisiste decir, importa lo que decís sin querer”). No atentar contra la ambigüedad de los vocablos es hacerse cargo de que no hay sinonimia absoluta y ello permite escribir al pie de la letra. Sí, la ambigüedad no negada es precisión, y sólo la poesía lo sabe. Y el psicoanálisis, pero no el que no existe, no la disciplina intelectual: un psicoanálisis en acto, singular, escrito, ético, llevado hasta sus últimas consecuencias, demostrado y poético. Y eso está al alcance de todos, sólo que, llegado allí, el todos se desvanece y nos queda la singularidad no-toda del estilo. Y es por ello por lo que podemos sostener, al mismo tiempo, lo que decía Freud y que suele ser mal entendido: un psicoanálisis no es para todos. Para todos y psicoanálisis no van juntos, no pueden ir juntos. O psicoanálisis o para todos. Se excluyen. Un psicoanálisis es adueñarse en acto del propio estilo, y, como señaló Mallarmé, hay ritmo desde que hay estilo. Por eso un psicoanálisis implica un esfuerzo de poesía a ser demostrado en acto, no postulado y sólo enunciado teórica e intelectualmente.
Por supuesto que ello puede hacerse. Hay ejemplos, se puede decir exactamente todo lo que estamos diciendo con la mera intención de negar la castración. No es una cuestión de enunciados, sino de posición de enunciación, pero para distinguir ambas cosas hay que saber leer.
Un psicoanálisis, entonces, y ¿qué es un psicoanálisis? Es ese empuje incansable contra el inextinguible no-querer-saber. Hasta se puede decir que es un empuje imposible contra la naturaleza misma del parlêtre. Eso es lo que hace a su fragilidad. A que se sostenga sólo de eso que Lacan llamó deseo del analista, que es formalizable y que no debe confundirse con el deseo a secas del sujeto. Pero no sirve de nada formalizarlo intelectualmente, hay que hacer su experiencia. ¿Dónde nace? En el diván, haciéndose cargo del propio no-querer-saber, llevando la solución espontánea y salvaje que instauramos ante el no-hay, que llamamos sinthome espontáneo, que es defensivo, a ese otro sinthome, que llamamos analítico, inventado en el camino de un análisis y que implica el perturbar la defensa hasta sus últimas consecuencias y hacerse al final un nombre. Como el poeta. Lo escribió bien María Zambrano: “como el poeta no busca, sino que encuentra, no sabe cómo llamarse”, esto antes, decimos nosotros, “tendría que adoptar el nombre de lo que lo posee”, sigue Zambrano, “de lo que lo toma allanando la morada de su alma, de lo que lo arrebata”. Y adoptar no es suficiente, agregamos, encarnar ese nombre singular. Esto no ocurre repitiendo lo que dijeron Freud y Lacan, sino imitando en acto su posición ante lo real, que es de Freud, de Lacan, de Unamuno, de Sócrates, de los verdaderos poetas, que son los que se atreven a otra cosa que el no-querer-saber espontáneo. Borges señalaba que un maestro es alguien que nos muestra cómo enfrentarnos al universo, digamos, mejor, a lo real, pero no basta con ser discípulo, hay que atreverse a ser maestro, en soledad y silencio. Retomemos algo que está escrito en otro lugar: porque callo después de haber pasado por la palabra es que escribo. Hay algo más que el desnudo no-querer-saber que, en realidad, jamás está desnudo sino vestido y disfrazado con aplastante sentido, y podemos atrevernos a ese algo más.
En otro lugar lo llamé coraje de la experiencia y alguien preguntó por qué mencionar al coraje al hablar del psicoanálisis. La respuesta es que si no mencionamos al coraje y, sobre todo, si no lo ponemos en acto, el psicoanálisis no existe. Por supuesto que se puede delirar teóricamente, se puede también hacer estragos atendiendo pacientes; esos estragos son, fundamentalmente, dados por jugar la partida del no-querer-saber de a dos. Y ello puede ocurrir porque hay al menos tres niveles en un psicoanálisis pero que no tienen los tres el mismo peso. El nivel fundamental es el nivel de la ética, en el cual un psicoanálisis debe diferenciarse de la filosofía. Después está el nivel del saber, en el cual un psicoanálisis debe diferenciarse de la ciencia. Y por último está el nivel clínico, en el cual un psicoanálisis debe diferenciarse de la psiquiatría. Si el nivel de la ética falla en acto no ocurre esa triple diferenciación y el psicoanálisis, entonces, no existe.
Subrayamos, entonces, una vez más, la importancia de poner el propio análisis en su lugar. Los poetas lo supieron siempre. Por ejemplo, otra vez, Borges. El joven Borges que, en su libro de 1926 del cual luego renegó hasta el final (al punto de eliminarlo de su obra completa –tres libros eliminó, que igual se consiguen: El idioma de los argentinos, Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza, que es ese libro de 1926), allí escribió que “pienso que las palabras hay que conquistarlas, viviéndolas”. El mejor lugar para ello es un psicoanálisis, donde ese vivir las palabras es pasarlas a escritura. Pero hay que atreverse a ello, y una de las formas de no atreverse es venerar a los poetas como si fueran seres especiales, inalcanzables para el común mortal. Tal vez nos conviene citar a Emerson, “si un hombre quiere hacer algo bien, debe acercarse a ello desde una posición más elevada”. El que considera al poeta como algo inalcanzable ya se acerca a la poesía de la mala manera y no está en grado de adueñarse de las palabras viviéndolas. Un esfuerzo de poesía es eso, específico, difícil, quizá imposible, no basta mentarlo para ejercerlo. Un esfuerzo de poesía es en acto y contra el no-querer-saber. Hay muchos, sin embargo, que postulan haber llevado el propio análisis hasta sus últimas consecuencias cuando, en realidad, ese análisis ni siquiera comenzó. Podemos llamarlo el antipsicoanálisis. Es lo más común.
Porque lo que hay ya lo dijimos: no-querer-saber perpetuo, incansable, infinito, pero en algún lugar hay también uno que le dice no al ruido, al parloteo vacío, al zumbido que aturde, al horror y, desde la soledad y el silencio que no niegan la muerte, se atreve a una invención. El psicoanálisis no hay. Si nos atrevemos, puede haber un psicoanálisis.
Presentado en «Tres contra uno», el 27 de junio de 2020, en la plataforma Zoom.


 Dicho esto, lo que sí se puede ver con claridad en la serie es el uso que hace siempre el ser hablante, el parlêtre, que es el sujeto más el goce, de las nuevas herramientas tecnológicas que se van inventando a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los hologramas y cualquiera otra tecnología no existente todavía: y ese uso es siempre un uso de goce. Y, si bien se mira, es lo mismo que ocurrió siempre con la herramienta fundamental y primaria, que es el lenguaje. Siempre nos hemos engañado con el uso externo, con el uso que viene por añadidura, porque siempre se nos suele escapar el uso primario, básico y elemental, que es el uso de goce. El prejuicio utilitarista dominó siempre el pensamiento teórico y filosófico. Pero hay que entender que hay siempre, antes, un uso de goce. Así, el lenguaje sirve para comunicar sólo por añadidura, su uso primario es un uso de goce. Sin el concepto lacaniano de goce, se nos suelen escapar los resortes últimos del entero campo de lo humano, siempre. Y esto empezando por el lenguaje mismo. La distinción lacaniana entre el lenguaje y lalangue es lo que hay que saber sostener, y para ello hay que sacarlo del uso en jerga que sirve sólo para el sentimiento de pertenencia de los que se creen iniciados. Ahora, el problema es que no basta decir que se está considerando el concepto de goce para hacerlo en serio.
Dicho esto, lo que sí se puede ver con claridad en la serie es el uso que hace siempre el ser hablante, el parlêtre, que es el sujeto más el goce, de las nuevas herramientas tecnológicas que se van inventando a lo largo de la historia, desde la rueda hasta los hologramas y cualquiera otra tecnología no existente todavía: y ese uso es siempre un uso de goce. Y, si bien se mira, es lo mismo que ocurrió siempre con la herramienta fundamental y primaria, que es el lenguaje. Siempre nos hemos engañado con el uso externo, con el uso que viene por añadidura, porque siempre se nos suele escapar el uso primario, básico y elemental, que es el uso de goce. El prejuicio utilitarista dominó siempre el pensamiento teórico y filosófico. Pero hay que entender que hay siempre, antes, un uso de goce. Así, el lenguaje sirve para comunicar sólo por añadidura, su uso primario es un uso de goce. Sin el concepto lacaniano de goce, se nos suelen escapar los resortes últimos del entero campo de lo humano, siempre. Y esto empezando por el lenguaje mismo. La distinción lacaniana entre el lenguaje y lalangue es lo que hay que saber sostener, y para ello hay que sacarlo del uso en jerga que sirve sólo para el sentimiento de pertenencia de los que se creen iniciados. Ahora, el problema es que no basta decir que se está considerando el concepto de goce para hacerlo en serio. El protagonista no puede parar de regocijarse con la figura del engañado, primero, y con la idea del amor perdido, después. Allí podríamos señalar algo que le daría más fuerza a ello y los escritores de la serie perdieron la oportunidad. Nos muestran, primero, cómo se regocija con el querer ver la infidelidad, con la satisfacción anudada a la posición del no elegido por la mujer. Es bien claro el carácter paradójico de esa satisfacción que es sentida como malestar. Ello se observa en el rostro del protagonista cuando obliga a la mujer a mostrarle el acto sexual con el otro y se obliga a sí mismo a verlo. Ocurre en el minuto 42 con 48 segundos y el goce se ve en el rostro bien actuado por el protagonista. Luego, al final, cuando queda claro que ella se fue, nos muestran que se regocija de la peor manera con escenas en las cuales puede inferir, con cierto margen de certeza, que ella lo amaba y eso se veía con claridad incluso en cómo ella lo miraba. Eso es cristalino en la serie, pero podría haber tenido más fuerza todavía si se nos mostraba que esa diferencia de lectura que el protagonista hace podía hacerla exactamente con las mismas escenas. Ellos pierden la oportunidad y nos muestran escenas distintas para cada lectura. De todas formas, la cosa funciona, y vemos con claridad cuál es una de las definiciones posibles del goce y entendible para cualquiera: es, simplemente, regocijarse en el peor lugar para nosotros mismos. El capítulo nos muestra dos de los ingredientes fundamentales de los fantasmas que se anudan al goce y que se encuentran siempre en la clínica: primero, el desfasaje que tanto molesta al neurótico entre él y el deseo del Otro (primer tiempo en la serie) y esto se ve en el empuje a la verificación del “no me elegís” tanto con la mujer como con la entrevista de trabajo, esa respuesta del no elegido vela la pregunta del “¿qué me querés?” (y que hace al doble movimiento necesario en un psicoanálisis que implica, primero, eliminar la respuesta para abrir la pregunta y, segundo, pasar de esa pregunta al “pero, ¿qué quiero yo mismo?”; y, segundo, el problema del objeto perdido (segundo tiempo en la serie) que toma la forma allí del “me amaba y la perdí” que es “había algo que me completaba y ya no está”. La idea de pérdida es enteramente neurótica e implica el buscar incesantemente el objeto perdido que, en realidad, jamás fue. La neurosis es hacer pérdida (que se considera reversible) del agujero que hay (y que es irreversible). Ello implica no hacerse cargo de lo imposible lógico y enmarañarse en la impotencia. Si tomamos estas cuestiones y dividimos el capítulo en dos tiempos, lo que ocurre es que vemos que se trata de un capítulo pesimista. El movimiento de un tiempo al otro nada tiene que ver con el movimiento que ofrecería un psicoanálisis y que nos permite resolver de la buena manera ese regocijo situado en el peor lugar. Del primero al segundo tiempo lo único que cambia es que ella se fue, él sigue regocijándose exactamente con lo mismo, aunque parecieran dos regocijos distintos. Son dos tiempos del mismo impasse neurótico y lejos está el movimiento que se observa en el capítulo de la serie de la resolución que permite un psicoanálisis. De hecho, el final, en el cual él se arranca el dispositivo, es enteramente cobarde y, además, fútil. Podemos saber cómo debería seguir la cosa después del final del capítulo. El protagonista descubriría, pocos minutos después de haberse arrancado el dispositivo, que no lo necesitaba en la menor medida para regocijarse con esas imágenes que estaban supuestamente contenidas en él. El verdadero dispositivo no puede arrancarse con tanta facilidad, implica los movimientos necesarios para un psicoanálisis, y esos movimientos comportan una complicación: para ellos es necesaria una posición ética contraria a la cobardía natural del ser hablante que no quiere ceder goce.
El protagonista no puede parar de regocijarse con la figura del engañado, primero, y con la idea del amor perdido, después. Allí podríamos señalar algo que le daría más fuerza a ello y los escritores de la serie perdieron la oportunidad. Nos muestran, primero, cómo se regocija con el querer ver la infidelidad, con la satisfacción anudada a la posición del no elegido por la mujer. Es bien claro el carácter paradójico de esa satisfacción que es sentida como malestar. Ello se observa en el rostro del protagonista cuando obliga a la mujer a mostrarle el acto sexual con el otro y se obliga a sí mismo a verlo. Ocurre en el minuto 42 con 48 segundos y el goce se ve en el rostro bien actuado por el protagonista. Luego, al final, cuando queda claro que ella se fue, nos muestran que se regocija de la peor manera con escenas en las cuales puede inferir, con cierto margen de certeza, que ella lo amaba y eso se veía con claridad incluso en cómo ella lo miraba. Eso es cristalino en la serie, pero podría haber tenido más fuerza todavía si se nos mostraba que esa diferencia de lectura que el protagonista hace podía hacerla exactamente con las mismas escenas. Ellos pierden la oportunidad y nos muestran escenas distintas para cada lectura. De todas formas, la cosa funciona, y vemos con claridad cuál es una de las definiciones posibles del goce y entendible para cualquiera: es, simplemente, regocijarse en el peor lugar para nosotros mismos. El capítulo nos muestra dos de los ingredientes fundamentales de los fantasmas que se anudan al goce y que se encuentran siempre en la clínica: primero, el desfasaje que tanto molesta al neurótico entre él y el deseo del Otro (primer tiempo en la serie) y esto se ve en el empuje a la verificación del “no me elegís” tanto con la mujer como con la entrevista de trabajo, esa respuesta del no elegido vela la pregunta del “¿qué me querés?” (y que hace al doble movimiento necesario en un psicoanálisis que implica, primero, eliminar la respuesta para abrir la pregunta y, segundo, pasar de esa pregunta al “pero, ¿qué quiero yo mismo?”; y, segundo, el problema del objeto perdido (segundo tiempo en la serie) que toma la forma allí del “me amaba y la perdí” que es “había algo que me completaba y ya no está”. La idea de pérdida es enteramente neurótica e implica el buscar incesantemente el objeto perdido que, en realidad, jamás fue. La neurosis es hacer pérdida (que se considera reversible) del agujero que hay (y que es irreversible). Ello implica no hacerse cargo de lo imposible lógico y enmarañarse en la impotencia. Si tomamos estas cuestiones y dividimos el capítulo en dos tiempos, lo que ocurre es que vemos que se trata de un capítulo pesimista. El movimiento de un tiempo al otro nada tiene que ver con el movimiento que ofrecería un psicoanálisis y que nos permite resolver de la buena manera ese regocijo situado en el peor lugar. Del primero al segundo tiempo lo único que cambia es que ella se fue, él sigue regocijándose exactamente con lo mismo, aunque parecieran dos regocijos distintos. Son dos tiempos del mismo impasse neurótico y lejos está el movimiento que se observa en el capítulo de la serie de la resolución que permite un psicoanálisis. De hecho, el final, en el cual él se arranca el dispositivo, es enteramente cobarde y, además, fútil. Podemos saber cómo debería seguir la cosa después del final del capítulo. El protagonista descubriría, pocos minutos después de haberse arrancado el dispositivo, que no lo necesitaba en la menor medida para regocijarse con esas imágenes que estaban supuestamente contenidas en él. El verdadero dispositivo no puede arrancarse con tanta facilidad, implica los movimientos necesarios para un psicoanálisis, y esos movimientos comportan una complicación: para ellos es necesaria una posición ética contraria a la cobardía natural del ser hablante que no quiere ceder goce.  Cuando Freud introdujo su noción de pulsión de muerte, hacía referencia a eso que, si se sabe leer, se ve en ese capítulo. Si existiera un Funes el memorioso, el hecho de recordarlo todo no sería su problema, sino el uso que haría de ese recordar en demasía. De hecho, hay que tomar en serio lo que señala Freud (lo señala también Thomas De Quincey e incluso un poco antes que Freud) y entender que, en realidad, todos somos, de alguna manera, Funes el memorioso. El problema del ser hablante es que no hay olvido, y es tratar de forzar ese olvido que no hay lo que se vuelve problemático. En el marco de la neurosis eso se llama represión. Que estamos enfermos de conciencia es, en realidad, que estamos enfermos de memoria, que no hay olvido, que en todo caso puede haber sólo recuerdos encubridores, pero olvido no. Y el problema fundamental es que hay goce, y para atreverse a moverlo de lugar es necesario eso que llamamos, en otro lado, el coraje de la experiencia, y atreverse a él es parte de una insondable decisión que nos concierne en lo más íntimo y a cada uno de nosotros en radical soledad.
Cuando Freud introdujo su noción de pulsión de muerte, hacía referencia a eso que, si se sabe leer, se ve en ese capítulo. Si existiera un Funes el memorioso, el hecho de recordarlo todo no sería su problema, sino el uso que haría de ese recordar en demasía. De hecho, hay que tomar en serio lo que señala Freud (lo señala también Thomas De Quincey e incluso un poco antes que Freud) y entender que, en realidad, todos somos, de alguna manera, Funes el memorioso. El problema del ser hablante es que no hay olvido, y es tratar de forzar ese olvido que no hay lo que se vuelve problemático. En el marco de la neurosis eso se llama represión. Que estamos enfermos de conciencia es, en realidad, que estamos enfermos de memoria, que no hay olvido, que en todo caso puede haber sólo recuerdos encubridores, pero olvido no. Y el problema fundamental es que hay goce, y para atreverse a moverlo de lugar es necesario eso que llamamos, en otro lado, el coraje de la experiencia, y atreverse a él es parte de una insondable decisión que nos concierne en lo más íntimo y a cada uno de nosotros en radical soledad.
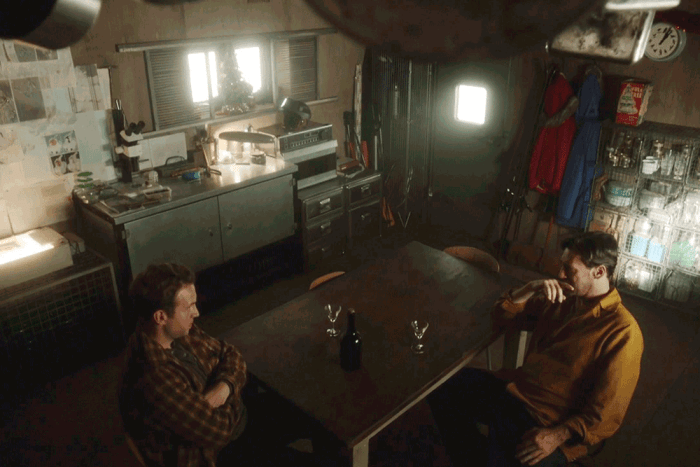 La empatía, que tan de moda está hoy como concepto, nada tiene que ver con esto y, en realidad, no existe, porque es sólo la negación del núcleo real de no-relación. Lo que ocurre no es empatía, sino que es otra cosa: sin tener que esconder de sí mismo la satisfacción de la tortura, el otro puede mantener la consideración en el eje simbólico y no desplazarla convenientemente al imaginario. El problema es que la pendiente espontánea en el ser hablante es no hacerse cargo y horrorizarse con esas satisfacciones inconciliables para los ideales yoicos, como señalaba Freud. Pero no somos un yo, somos seres deseantes y sustancia gozante y un psicoanálisis es hacerse cargo de ello. Pero hacerse cargo con todas las letras, hasta las últimas consecuencias, no decir teórica e intelectualmente que nos estamos haciendo cargo. No se trata de conceptos sino de experiencia. Y, si se mira bien y sólo habiendo llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, de esa experiencia sí se puede extraer algo análogo a un concepto pero que funciona distinto y es mucho más estable: un nombre de goce. Uno por uno.
La empatía, que tan de moda está hoy como concepto, nada tiene que ver con esto y, en realidad, no existe, porque es sólo la negación del núcleo real de no-relación. Lo que ocurre no es empatía, sino que es otra cosa: sin tener que esconder de sí mismo la satisfacción de la tortura, el otro puede mantener la consideración en el eje simbólico y no desplazarla convenientemente al imaginario. El problema es que la pendiente espontánea en el ser hablante es no hacerse cargo y horrorizarse con esas satisfacciones inconciliables para los ideales yoicos, como señalaba Freud. Pero no somos un yo, somos seres deseantes y sustancia gozante y un psicoanálisis es hacerse cargo de ello. Pero hacerse cargo con todas las letras, hasta las últimas consecuencias, no decir teórica e intelectualmente que nos estamos haciendo cargo. No se trata de conceptos sino de experiencia. Y, si se mira bien y sólo habiendo llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, de esa experiencia sí se puede extraer algo análogo a un concepto pero que funciona distinto y es mucho más estable: un nombre de goce. Uno por uno. Dato de color, como dijimos, que se desprende de la lectura atenta. Y, lectura atenta es, en realidad, un pleonasmo, porque lectura que no fuera atenta no es lectura. Convendría que hubiera dos palabras que distinguieran la lectura verdadera de la otra que no es lectura y que hacemos de manera automática como cuando leemos una lista de supermercado, pero no hay tal cosa y ello complica la situación, de todas formas, podemos hacer siempre un esfuerzo de precisión, que es un esfuerzo lógico, que es un esfuerzo de poesía.
Dato de color, como dijimos, que se desprende de la lectura atenta. Y, lectura atenta es, en realidad, un pleonasmo, porque lectura que no fuera atenta no es lectura. Convendría que hubiera dos palabras que distinguieran la lectura verdadera de la otra que no es lectura y que hacemos de manera automática como cuando leemos una lista de supermercado, pero no hay tal cosa y ello complica la situación, de todas formas, podemos hacer siempre un esfuerzo de precisión, que es un esfuerzo lógico, que es un esfuerzo de poesía. El extremo de la cobardía es ese bloqueo, que no es bloqueo del otro, es no hacerse cargo de nada, bloqueo del coraje que implica atreverse a saber. Ésa es la cancelación que debería temerse, la que se dirige hacia uno mismo, la que se dirige, justamente, a no hacerse cargo de que somos sujetos deseantes y sustancia gozante. Un psicoanálisis es, desde este punto de vista, el reverso de la cancelación.
El extremo de la cobardía es ese bloqueo, que no es bloqueo del otro, es no hacerse cargo de nada, bloqueo del coraje que implica atreverse a saber. Ésa es la cancelación que debería temerse, la que se dirige hacia uno mismo, la que se dirige, justamente, a no hacerse cargo de que somos sujetos deseantes y sustancia gozante. Un psicoanálisis es, desde este punto de vista, el reverso de la cancelación. Es un capítulo demasiado optimista que evita encontrarse con lo que en realidad ocurriría. Y ello sería el descubrimiento de que tales ensayos no pueden funcionar, el descubrimiento de que no se puede simular el acto y de que una copia de uno no es uno ya que, en realidad, ni siquiera uno es uno mismo. El acto no puede ensayarse. Es o no es. El coraje de la experiencia es atreverse a sostener esto, precisamente, en acto. Y es ese coraje de la experiencia lo que posibilita aprender a leer y a pensar, pero ese coraje no sale de la nada, hay que atreverse a ello en un acto singular y difícil del cual, espontáneamente, no queremos saber nada.
Es un capítulo demasiado optimista que evita encontrarse con lo que en realidad ocurriría. Y ello sería el descubrimiento de que tales ensayos no pueden funcionar, el descubrimiento de que no se puede simular el acto y de que una copia de uno no es uno ya que, en realidad, ni siquiera uno es uno mismo. El acto no puede ensayarse. Es o no es. El coraje de la experiencia es atreverse a sostener esto, precisamente, en acto. Y es ese coraje de la experiencia lo que posibilita aprender a leer y a pensar, pero ese coraje no sale de la nada, hay que atreverse a ello en un acto singular y difícil del cual, espontáneamente, no queremos saber nada. Otro capítulo de la serie, titulado USS Callister, muestra algo que podríamos llamar una especie de rebelión de las copias. Y está bien que en ese capítulo se rebelen las cookies, ya que allí se vuelven todavía más problemáticas que en los capítulos anteriores. Eso ocurre porque los escritores sucumben al más llano de los prejuicios biologicistas y materialistas. Si es un error considerar al sujeto como una serie de códigos que se pueden escribir en un microprocesador, muchísimo más equivocado es pensarlo como el fruto del código genético. Siempre debemos evitar los prejuicios llanos que nos acechan: para que hubiera psicoanálisis en serio lo que no tiene que haber es llaneza. En ese capítulo, el protagonista genera las copias a través de una especie de impresora de cookies cuya materia prima es el ADN. Cualquier biólogo sabe que no se van a copiar los recuerdos de alguien a través del ADN, mucho menos al sujeto, aunque el biólogo no sabe muy bien qué es. Pero tampoco se va a copiar al sujeto trascribiendo en códigos ese concepto anglosajón y vago que es la mente. La mente no existe, y se la llama en causa siempre para desconocer al sujeto que es, como saben los que manejan la jerga que acá intentamos evitar, eso que queda entre significantes. El sujeto no es sustancia, es ese vacío que se desprende del funcionamiento mismo de la maquinaria significante. Como lo dice Lacan, aunque parece ser, el sujeto es en realidad poema que se escribe. Lo que sí es sustancia es el goce. Y somos parlêtre, que es, como dijimos, el sujeto más el goce. Volvamos a la cookie de White christmas, un poco menos problemática que las de USS Callister, pero problemática al fin. Suspendamos la incredulidad y aceptemos la posibilidad de su existencia. Pero, si nos atrevemos a considerar la existencia del goce y a entrever el goce en nosotros mismos, ¿le daríamos el control completo de nuestra cotidianeidad, como ocurre en la serie, a una copia de nosotros mismos, a una copia esclavizada de nosotros mismos? Lo mínimo que haría cualquiera de nosotros sería cerrarle el agua caliente a nuestro original mientras se está duchando. Lo mínimo.
Otro capítulo de la serie, titulado USS Callister, muestra algo que podríamos llamar una especie de rebelión de las copias. Y está bien que en ese capítulo se rebelen las cookies, ya que allí se vuelven todavía más problemáticas que en los capítulos anteriores. Eso ocurre porque los escritores sucumben al más llano de los prejuicios biologicistas y materialistas. Si es un error considerar al sujeto como una serie de códigos que se pueden escribir en un microprocesador, muchísimo más equivocado es pensarlo como el fruto del código genético. Siempre debemos evitar los prejuicios llanos que nos acechan: para que hubiera psicoanálisis en serio lo que no tiene que haber es llaneza. En ese capítulo, el protagonista genera las copias a través de una especie de impresora de cookies cuya materia prima es el ADN. Cualquier biólogo sabe que no se van a copiar los recuerdos de alguien a través del ADN, mucho menos al sujeto, aunque el biólogo no sabe muy bien qué es. Pero tampoco se va a copiar al sujeto trascribiendo en códigos ese concepto anglosajón y vago que es la mente. La mente no existe, y se la llama en causa siempre para desconocer al sujeto que es, como saben los que manejan la jerga que acá intentamos evitar, eso que queda entre significantes. El sujeto no es sustancia, es ese vacío que se desprende del funcionamiento mismo de la maquinaria significante. Como lo dice Lacan, aunque parece ser, el sujeto es en realidad poema que se escribe. Lo que sí es sustancia es el goce. Y somos parlêtre, que es, como dijimos, el sujeto más el goce. Volvamos a la cookie de White christmas, un poco menos problemática que las de USS Callister, pero problemática al fin. Suspendamos la incredulidad y aceptemos la posibilidad de su existencia. Pero, si nos atrevemos a considerar la existencia del goce y a entrever el goce en nosotros mismos, ¿le daríamos el control completo de nuestra cotidianeidad, como ocurre en la serie, a una copia de nosotros mismos, a una copia esclavizada de nosotros mismos? Lo mínimo que haría cualquiera de nosotros sería cerrarle el agua caliente a nuestro original mientras se está duchando. Lo mínimo.



 como sabemos, es un animal torpe y miope. Por otra, dice que él encara la supervisión en dos etapas. Hay una primera etapa en la que él se muestra de acuerdo con todo lo que los practicantes hacen. No les cuestiona absolutamente nada. No es una actitud paternalista, del tipo “aprende de tus errores por ti mismo”. Esta primera etapa consiste en no alimentar en el supervisante la idea de que lo que está en juego en la supervisión es la obtención de un saber. Más tarde vendrá la segunda etapa, que Lacan describe así: “La segunda etapa consiste en jugar con ese equívoco que podría liberar el sinthome”
como sabemos, es un animal torpe y miope. Por otra, dice que él encara la supervisión en dos etapas. Hay una primera etapa en la que él se muestra de acuerdo con todo lo que los practicantes hacen. No les cuestiona absolutamente nada. No es una actitud paternalista, del tipo “aprende de tus errores por ti mismo”. Esta primera etapa consiste en no alimentar en el supervisante la idea de que lo que está en juego en la supervisión es la obtención de un saber. Más tarde vendrá la segunda etapa, que Lacan describe así: “La segunda etapa consiste en jugar con ese equívoco que podría liberar el sinthome” 